Ningún representante extranjero asistió a los festejos en la capital, Hargeisa, durante los cuales el presidente Ahmed Silyano arengó a una muchedumbre cubierta de la cabeza a los pies de verde, blanco y rojo, los colores nacionales.
"No se hagan ilusiones, nunca volveremos a estar juntos", afirmó Silyano dirigiéndose a las autoridades de Somalia. "Seamos dos países distintos y pacíficos vecinos", propuso el dirigente de esta "república" semidesértica de unos 4 millones de habitantes, en la parte norte del Cuerno del África.
Policías, militares, y miembros del poder judicial desfilaron durante tres horas frente al palacio presidencial. Una demostración de fuerza por parte de un Estado que consiguió administrar y proteger su territorio con más eficacia que el Estado somalí, que cuenta sin embargo con ayudas muy superiores de la comunidad internacional en materias de desarrollo y seguridad.
Somalilandia, con una superficie algo mayor que la de Nicaragua o Grecia, se ha mantenido al abrigo de los atentados que hostigan a su vecino y hace gala de una relativa seguridad y de un régimen democrático que se mantiene en pie, pese al aplazamiento reiterado de las elecciones generales.
El gobierno administra un presupuesto de 250 millones de dólares y emite su propia moneda, el chelín somalilandés, pero tiene el acceso vedado a los créditos del Banco Mundial o del FMI, que le permitirían desarrollar sus infraestructuras.
"Nos castigan por haber tenido tanto éxito", afirma el exministro de Relaciones Exteriores somalilandés Abdilahi Duale. "Si fuéramos un estado quebrado, con delincuentes, terroristas y provocadores de disturbios, todo el mundo vendría a ayudarnos", agrega, en referencia a la situación de Somalia.
"No somos Somalia. ¡Nuestro nombre es Somalilandia! Tenemos que ser reconocidos", afirma Ashira, una joven mujer, a proximidad del memorial de la guerra de independencia coronado por un caza soviético MiG que recuerda a los residentes los bombardeos que devastaron Hargeisa en 1988, por orden del presidente Mohamed Siad Barré.
La región se declaró independiente tres años después, tras la caída del régimen de Barré y de masacres y bombardeos que dejaron al menos 35.000 muertos.
Los pedidos de reconocimiento duermen por el momento en las gavetas de las cancillerías. La Unión Africana, que alega su apego al principio de la "intangibilidad de las fronteras", ignoró en 2005 un informe favorable a los reclamos de Somalilandia.
Los países occidentales también se muestran poco proclives a cualquier cambio. "Tenemos muchos intereses en África y no queremos irritar a los países del continente. Solo reconoceremos a Somalilandia si antes lo hace la Unión Africana", afirma Alain Peloux, un ex diplomático francés en la región.
Algunos responsables advierten que el estancamiento de un país con un 70% de desempleo juvenil, situado frente a la Península Arábiga, podría ofrecer un terreno favorable a la expansión de un islam rigorista.
"La situación está cambiando", lamenta el dirigente de una asociación, preocupado por la influencia creciente de países del Golfo que financian mezquitas, escuelas privadas y algunos servicios humanitarios.
"No se hagan ilusiones, nunca volveremos a estar juntos", afirmó Silyano dirigiéndose a las autoridades de Somalia. "Seamos dos países distintos y pacíficos vecinos", propuso el dirigente de esta "república" semidesértica de unos 4 millones de habitantes, en la parte norte del Cuerno del África.
Policías, militares, y miembros del poder judicial desfilaron durante tres horas frente al palacio presidencial. Una demostración de fuerza por parte de un Estado que consiguió administrar y proteger su territorio con más eficacia que el Estado somalí, que cuenta sin embargo con ayudas muy superiores de la comunidad internacional en materias de desarrollo y seguridad.
Somalilandia, con una superficie algo mayor que la de Nicaragua o Grecia, se ha mantenido al abrigo de los atentados que hostigan a su vecino y hace gala de una relativa seguridad y de un régimen democrático que se mantiene en pie, pese al aplazamiento reiterado de las elecciones generales.
El gobierno administra un presupuesto de 250 millones de dólares y emite su propia moneda, el chelín somalilandés, pero tiene el acceso vedado a los créditos del Banco Mundial o del FMI, que le permitirían desarrollar sus infraestructuras.
- ¿El precio de no plantear riesgos? -
"Nos castigan por haber tenido tanto éxito", afirma el exministro de Relaciones Exteriores somalilandés Abdilahi Duale. "Si fuéramos un estado quebrado, con delincuentes, terroristas y provocadores de disturbios, todo el mundo vendría a ayudarnos", agrega, en referencia a la situación de Somalia.
"No somos Somalia. ¡Nuestro nombre es Somalilandia! Tenemos que ser reconocidos", afirma Ashira, una joven mujer, a proximidad del memorial de la guerra de independencia coronado por un caza soviético MiG que recuerda a los residentes los bombardeos que devastaron Hargeisa en 1988, por orden del presidente Mohamed Siad Barré.
La región se declaró independiente tres años después, tras la caída del régimen de Barré y de masacres y bombardeos que dejaron al menos 35.000 muertos.
Los pedidos de reconocimiento duermen por el momento en las gavetas de las cancillerías. La Unión Africana, que alega su apego al principio de la "intangibilidad de las fronteras", ignoró en 2005 un informe favorable a los reclamos de Somalilandia.
Los países occidentales también se muestran poco proclives a cualquier cambio. "Tenemos muchos intereses en África y no queremos irritar a los países del continente. Solo reconoceremos a Somalilandia si antes lo hace la Unión Africana", afirma Alain Peloux, un ex diplomático francés en la región.
Algunos responsables advierten que el estancamiento de un país con un 70% de desempleo juvenil, situado frente a la Península Arábiga, podría ofrecer un terreno favorable a la expansión de un islam rigorista.
"La situación está cambiando", lamenta el dirigente de una asociación, preocupado por la influencia creciente de países del Golfo que financian mezquitas, escuelas privadas y algunos servicios humanitarios.

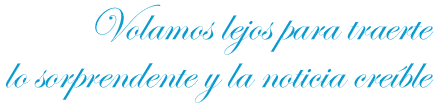







 Inicio
Inicio Política
Política


















